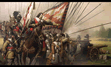EL FIN DE LOS VÁNDALOS
La batalla de Tricamerón, 533 D.C
El deshilachado Imperio Romano de Occidente, una sombra de lo que fue, recibió con los brazos abiertos los esfuerzos del emperador Justiniano por aplacar las invasiones vándalas. El general Flavio Belisario demostró porque algunos le sitúan a la altura de los grandes

En el siglo V el Imperio Romano de Occidente dejó de existir como entidad política sin que ocurriera una verdadera destrucción: fue transformándose durante siglos –insensiblemente y para peor– sin que nadie percibiera el cambio; tanto, que sus pobladores aplaudieron el nuevo régimen dirigido desde Constantinopla1 como una restauración del imperio.
Justiniano y Constantinopla
En tiempos de Justiniano (coronado emperador en el 527 DC), la idea política dominante era que los emperadores romanos habían recibido el encargo divino de ejercer el gobierno terrenal del mundo (un imperio cristiano), así como los papas ejercían el gobierno espiritual: así lo indica su nombre.2 Concebían a Europa como el territorio natural del romano, revelando una idea presente en el inconsciente colectivo a lo largo de todo el Imperio y que tan bellamente fue expuesta por Virgilio: “…Rómulo, orgulloso de cubrirse con la bermeja piel de una loba, su nodriza, heredará el cetro, echará los cimientos de la ciudad de Marte y dará su propio nombre a los romanos. A estos no les pongo límite ni en el espacio ni en el tiempo: les he dado un imperio sin fin… La misma Juno… favorecerá a los Señores del Mundo, pueblo togado”.3

El reinado de Justiniano tuvo luces y sombras. Codificó las leyes, lo que le llevó a promulgar el famosísimo “Corpvs Ivris Civilis”, notable obra jurídica que compendiaba las constituciones imperiales y cuya influencia se deja sentir hoy día en la legislación mundial; fue un gran constructor (edificó la hermosa catedral de Santa Sofía, que luego fue mezquita y hoy, museo); mejoró la economía con una eficiente recaudación de impuestos, producción nacional de seda -durante su reinado se descubrió, gracias a unos monjes, el secreto del gusano de la seda (lo que le restó enormes recursos a Persia y a la China)-, y con el oro de los vándalos. Por otro lado, su intransigencia religiosa fue oprobiosa para filósofos y artistas: en el 529 clausuró la Academia de Platón, augurando los siglos de ignorancia y superstición que fueron los de la Edad Media y fue también durante su reinado que la venerable institución del Senado de Roma, se extinguió.
Militarmente, luego de resuelto el problema con los persas suscribiendo el tratado de paz con el rey Cosroes en el 532, Justiniano volvió sus ojos a Europa, decidido a reconstituir las fronteras del Imperio Romano de Occidente. Así mismo, siendo un cristiano ortodoxo, a quien le gustaba que se le tuviera por eminente teólogo, creía su deber el combatir a heterodoxos y paganos y, en su mayoría, los bárbaros eran cristianos arrianos; por tanto, segundo importante motivo para atacarles. Como consecuencia, su primer blanco fueron los vándalos.
Los Vándalos
Los vándalos eran un pueblo germánico. En tiempos de Plinio (siglo I DC), habitaban al norte de Europa, cerca del río Vístula, en la actual Polonia, a las márgenes del mar Báltico y como todos (o casi todos) los bárbaros, formaron parte del ejército romano como auxiliares, en algún momento.
Cuatrocientos años más tarde les vemos divididos en dos grupos: uno, el de los vándalos “silingos”, quienes habitaban en la actual Chequia y el otro, el de los “asdingos”, que se encontraban cerca de la frontera con la provincia romana de Panonia (actuales Hungría y Rumanía).
Debido a la evolución propia de los pueblos bárbaros, formando la denominada “Gran Confederación Germánica”4, les vemos junto a otros pueblos -principalmente suevos y alanos- cruzando el Rin (que estaba congelado ese día) el 31 de diciembre del 406 y penetrando en la Galia desde donde, dedicados al pillaje, pasaron a la Hispania en el 409. Hacia el 425 llevan adelante sus rapacerías marítimas por las Baleares y la Mauritania y en el 428 Genserico se convierte en Rex Vandalorum et Alanorum.
En el 429 cruzan el estrecho de Gibraltar y acostan en la Mauritania Tingitana. Resulta difícil entender cómo lo hicieron - no solo los soldados sino las propias familias y los esclavos5 - siendo un pueblo carente de tradición marítima; por lo que algunos (como Procopio) han visto en ello complicidad del gobernador romano de África, Bonifacio, pues se desconfiaba de él en la Corte de Rávena a raíz de su culto arriano y su matrimonio con una goda.
Luego de tomar Cartago en el 439, Genserico llevó adelante su acción más conocida: el saqueo de Roma del 455 (el tercero, pues el primero fue obra de Brenno, rey de los galos, en el 390 AC y el segundo, de Alarico, rey de los visigodos, el 24 de agosto del 410 DC); hecho tal vil que significó que el término “vándalo” se convirtiera en sinónimo de gente salvaje y desalmada, antonomasia debida a la obra del líder revolucionario Henri Grégoire, obispo de la ciudad de Blois, uno de los protagonistas de la Revolución Francesa.

Establecidos firmemente en el África, como se ha descrito brevemente, los siguientes años los dedicaron a ampliar su dominio: toman las Baleares, Córcega, Cerdeña y Sicilia y saquean las costas de Italia. Incluso Ostia llegó a sufrir un bloqueo naval en el 456. Frente a esto, los intentos combinados de los Imperios Romanos Occidental y Oriental resultaron infructuosos.
Después de Genserico, los reyes que le sucedieron (Hunerico, Gundamundo, Trasamundo, Hilderico y Gelimer) intentaron mantener y extender el territorio; mas, pese a sus esfuerzos, el reino se debilitó considerablemente. Al respecto, dice Grimberg: “Este pueblo germánico, en otro tiempo tan vigoroso y de costumbres patriarcales, había asimilado con rapidez todos los vicios de la decadencia romana. Los vándalos constituyen un ejemplo aleccionador del ejemplo repetido otras veces en el transcurso de la historia: que los pueblos más rudos son los primeros en adquirir los vicios de una civilización”.6
Causas formales y preparativos de la guerra
Desde el 523 Hilderico, nieto del emperador Valentiniano III y también de Genserico, era el rey de los vándalos. Su bonhomía y tolerancia con los católicos, le hizo ganarse la amistad de Justiniano antes incluso de que este accediera al trono. Pero como esta afabilidad no era bien vista por la nobleza vándala, se hizo sospechoso de estar en componendas con los bizantinos (“al fin y al cabo tiene sangre romana en sus venas”, murmuraban) y la derrota de su ejército a manos de los moros, importó que su primo Gelimer le destronara y arrestara en el 530.
Dos embajadas le envió Justiniano exhortándole a perdonar al rey depuesto y volver a entronizarle. Las dos fueron rechazadas por Gelimer, expresándose en la segunda en un tono francamente ofensivo y ordenando que le reventaran los ojos a Hilderico. El motivo ya estaba dado: enterado de la atrocidad, Justiniano se enfureció y le declaró la guerra.
La noticia de la inminente guerra regocijó a las masas perezosas e inútiles de Constantinopla (una enorme urbe que en esa época albergaba un millón de habitantes); pero llenó de preocupación al ministro de Hacienda, Juan de Capadocia, quien calculó los enormes gastos que semejante expedición importaría al erario bizantino. En efecto, le dijo a Justiniano: ”Emprendéis el asedio de Cartago. Por tierra, la distancia no es menor de ciento cuarenta días de jornada; por mar, todo un año debe transcurrir antes de que podáis recibir alguna noticia de vuestra flota. Si África fuera conquistada, no sería posible conservarla sin la conquista adicional de Sicilia e Italia. El éxito impondrá la obligación de nuevos esfuerzos; una sola desgracia atraerá a los bárbaros al corazón de vuestro agotado imperio”7.
Tales razonamientos produjeron desazón en el ánimo del monarca y de su esposa y consejera, la ilustre Teodora, y a punto estuvieron de hacerle desistir en su empeño de no haber sido por la intervención de un obispo que le aseguró haber recibido un mensaje de Dios en sueños: “la guerra la ganará Justiniano porque él mismo, es decir Dios, habrá de guiar a su ejército”. Sus creencias religiosas se impusieron a su razón y Justiniano dio orden de armar un ejército de conquista.

Cinco mil infantes y diez mil caballeros fueron embarcados en el puerto de Constantinopla en quinientos bajeles (el más pequeño de 30 toneladas y el más grande, de 500), escoltados por 92 bergatines; así también cinco mil caballos, armas, máquinas de guerra y vituallas para varios meses. Al mando del mismo quedó el vencedor de los persas y sofocador de la rebelión de Niké8: el general Belisario, el último general romano a quien se honró con un triunfo, a la usanza antigua; uno de los más grandes comandantes de la Historia, a la altura solo de Alejandro, Aníbal, César y Napoleón.
Flavio Belisario nació el último año del siglo V en una ciudad cercana a Adrianópolis, en Tracia, y de joven se trasladó a Constantinopla, donde estudió en la Academia Militar. Allí conoció a Justiniano, formando parte de su guardia personal y cuando este ascendió al trono, fue nombrado comandante de los ejércitos, pues desde muy temprana edad mostró sus altas cualidades militares.
El 22 de junio del 533 zarpó la flota. Menos de tres meses después y luego de atracar por pocos días en Tracia, la costa occidental del Peloponeso y Catania, arribó a la actual ciudad de Chebba (Túnez), a cinco días de jornada de Cartago. Gelimer no se apercibió de su arribo. Él y su hermano estaban preocupados por la rebelión desatada en Cerdeña (promovida por Justiniano para facilitarle las labores a su general, habida cuenta que la flota de los vándalos era numerosa).
La flor de ejército de Belisario la constituían sus guardias, consagrados a él gracias a un juramento de fidelidad: cuatrocientos hérulos al mando del leal Faras. Empero, el ejército romano no era el de tiempos pretéritos. Así como la corte bizantina estaba poblada de burócratas, lagoteros, religiosos y eunucos, muy diferente de la de Augusto, Adriano o Diocleciano; así también el ejército romano había cambiado: las legiones hacía mucho estaban muertas; las milicias bizantinas eran un contingente de caballeros -casi todos de origen bárbaro- con cota de malla y cabalgadura protegida por armadura, más parecido a la clásica imagen que tenemos de los ejércitos medievales.
Por su parte, sobre las armas vándalas, permítasenos citar a Hernández y Rubio: “Las tácticas de los reinos y poderes bárbaros eran simples: La caballería de un bando intentaba dispersar la del enemigo. Si lo conseguía procedía a rodear la infantería contraria con el apoyo de la infantería propia: La infantería lanzaba dardos y piedras contra los infantes contrarios, y después cargaban contra ellos con lanzas y espadas. Mientras duraba el combate, sonaban cuernos y trompetas y se proferían todo tipo de insultos contra el enemigo”. 9
Después de una primera y rápida victoria sobre Gelimer (batalla de Ad Decimus porque el lugar quedaba situado en el décimo mojón de Cartago), Belisario tomó esta ciudad pacíficamente el 15 de septiembre, pues ella misma le abrió las puertas con muestras de gran júbilo.
Ante esto, el derrotado Gelimer –que se había retirado a un poblado llamado Bulla Regia, a 150 kilómetros al oeste de Cartago–, escribió a su hermano Tzazon implorándole dejar Cerdeña (que estaba a ciento cincuenta días de navegación) y acudir en su auxilio: “…nuestros caballos, nuestros barcos, Cartago misma y toda África están en poder del enemigo… Abandona Cerdeña, vuela en nuestro socorro, restaura nuestro imperio o sucumbe a nuestro lado”.10
La batalla de Tricamerón
A mediados de diciembre del 533, reunidos los dos hermanos, Gelimer y Tzazon, en Tricamerón, un lugar a 32 kilómetros de Cartago, sumaron unas fuerzas que superaban en la proporción de diez a uno a las romanas, según Procopio. Belisario protegió Cartago por una trinchera recién excavada y erizada de estacas, así como salvaguardó convenientemente sus murallas (lo que no impidió que Gelimer destruyera el canal que proveía de agua a la ciudad). Luego de tomar estas adecuadas medidas, marchó al campo de batalla.
Formó a sus tropas de tal manera que un riachuelo protegía a su vanguardia; la caballería formaba en primera línea; la infantería, excepto quinientos coraceros que quedaron en vanguardia, en la segunda; y cerca de ambas, situó la sección de los masagetas.

Por su parte, Gelimer situó a su caballería en tres divisiones, con Tzazon y sus huestes en el centro de su ejército. También dispuso, por razones supersticiosas, que sus tropas vayan a combatir sin lanzas ni azagayas haciéndolo solo con espadas, lo cual les puso en gran desventaja.
La batalla tardó bastante en iniciarse. Los vándalos, aunque estaban en gran superioridad numérica, permanecieron a la defensiva por terror a Belisario (un terror casi religioso), a pesar de que los soldados bizantinos les incitaban al combate.
Dos veces cargó la caballería de Belisario y otras tantas fue rechazada, hasta que en el tercer intento Juan de Armenia, con todos los soldados de la guardia y los arqueros, cargó y aisló a Tzazon. “Aquella fue la señal –dice el general Fuller– para que toda la caballería bizantina se lanzara al ataque. ‘Cruzando el río, los jinetes avanzaron contra el enemigo, cuya derrota se inició en el centro, haciéndose total. Cada una de las divisiones romanas hizo huir sin grandes dificultades a la que tenía enfrente’...La totalidad de la caballería vándala fue rechazada”.11
Había transcurrido poco más de una hora del inicio de la batalla cuando Uliaris (un antiguo compañero de escuela y especial amigo de Belisario) mató a Tzazon de una lanzada, lo que significó que el centro vándalo se partiera. Eso fue suficiente para que Gelimer, cobardemente, abandonara a su ejército y se retirara al galope a las montañas del Atlas, al abrigo de los moros: tan solo había sobre el campo de batalla 800 vándalos muertos y menos de 50 romanos.
Enterados los soldados de que su rey había huido, se confundieron y luego huyeron a la desbandada. Lo que siguió fue una carnicería y hubiera significado la aniquilación total de todos los bárbaros si no se hubieran concentrado los combatientes de Belisario en saquear el campamento del enemigo (recuérdese que había gran número de mercenarios).
Los vándalos supervivientes sometieron, sin resistencia, sus armas y libertad. Trípoli se redujo; Cerdeña y Córcega se doblegaron a un oficial romano que llevaba por única razón la cabeza del valiente Tzazon en la punta de una pica.
Es cierto que Gelimer intentó, a través del soborno, incitar a la deslealtad de las tropas selectas de Belisario, pero estas se lo comunicaron a él mismo, riendo del ofrecimiento del bárbaro.

Tres meses después, en marzo del 534, el fidelísimo Faras, a quien Belisario había encomendado prender a Gelimer, escribió a este: “Querido rey y señor, te saludo: Soy un mero bárbaro y totalmente inculto. Pero estoy dictándole esto a un escriba que registrará fielmente lo que tengo que decirte, o eso espero (de lo contrario, recibirá una fuerte zurra). ¿Qué demonios te ocurre, querido Gelimer, que tú y los tuyos os quedáis encaramados a esa desolada piedra con un hato de moros pestilentes y desnudos? ¿Tal vez deseas eludir la esclavitud? ¿Qué es la esclavitud? Una palabra necia. ¿Qué hombre viviente no es esclavo? Ni uno. Todos mis hombres son mis esclavos en todo sentido menos de nombre; y yo lo soy de mi anda, Belisario; y él, del Emperador Justiniano, y él, dicen, de su esposa, la bella Teodora; y ella, de alguien más, no sé quién, pero quizá su dios o algún obispo. Baja, monarca del monte Pappua, y sé esclavo de Belisario, mi amo y anda, del Emperador Justiniano, esclavo de un esclavo. Sé que Belisario está dispuesto a perdonarte la vida y enviarte a Kesarorda (Constantinopla), donde te nombrarán patricio y te darán ricas propiedades y pasarás el resto de tus días con todos los lujos, entre caballos y árboles frutales y mujeres de pechos opulentos y narices exquisitamente pequeñas. Confío en que él te dé su palabra, y una vez que tienes esa garantía, lo tienes todo. Firmado, la marca de Faras, el hérulo, quien te desea el bien”.12
Esta carta sirvió para que Gelimer se rindiera. Fue llevado a Constantinopla, donde formó parte –como prisionero de guerra– de los festejos del triunfo de Belisario. Justiniano le perdonó la vida y le asignó una pensión de la que vivió decorosa y tranquilamente hasta su muerte, alejado de los azarosos mares de la política.
Todas las riquezas de los vándalos (que estaban arracimadas en carromatos), acumuladas durante siglos de saqueo de Roma y sus provincias, fueron llevadas en abundantes buques ante Justiniano, constituyendo un fabuloso botín que jamás había desfilado en un triunfo o, por lo menos, nunca había transitado en semejante magnitud: miles de millones en lingotes de plata y oro, sacos de monedas de plata y oro, copas de oro, fuentes y saleros de plata y oro, carruajes dorados, estatuas de oro, ejemplares del evangelio en oro, collares y cinturones de oro, cuanto objeto lujoso y bello pueda imaginarse; así como objetos de culto religioso judío.13
Así terminó el reino de los vándalos. De esta forma fueron borrados de la historia.
Los soldados sobrevivientes fueron enrolados en el ejército imperial y enviados a servir en la frontera persa; sus mujeres, tomadas como esposas por los combatientes romanos o rebajadas a la condición de esclavas.
De ellos no nos queda nada, salvo un nombre: “Andalucía”; que viene de “Vandalucía” o tierra de los vándalos.
Fuentes:
- 1 Hay más doscientas tesis que intentan explicar la Caída de Roma.
- 2 Papa: Pedro Apóstol Perpetuo Augusto.
- 3 Virgilio. La Eneida.
- 4 Sobre la Confederación Germánica, muy útil explicación encontrará el lector en: Heather, Peter. La caída del Imperio Romano. Editorial Crítica. Barcelona, 2006.
- 5 Hasta 80,000 personas, según Álvarez Jiménez, David. En “Vándalos y vandalismo”. Revista de Historiografía. Universidad Carlos III de Madrid - Instituto de Historiografía "Julio Caro Baroja". 2008.
- 6 Grimberg, Carl. Historia Universal. Editora de Publicaciones Gente S.A. Tomo 10. Pág. 70. Lima, 1987.
- 7 Gibbon, Edward. La Decadencia y caída del Imperio Romano. Traducido del inglés por José Sánchez de León Menduiña. Ediciones Atalanta, SL. Girona (España). 2012. Págs. 1674 – 1675.
- 8 Famosa rebelión originada en el hipódromo entre las dos facciones radicalmente opuestas, "verdes" (de los campesinos) y "azules" (de los marineros), que luego se trasladó a toda la ciudad y que casi le costó la corona a Justiniano.
- 9 Hernández Cardona, Francesc y Rubio Campillo, Xavier. Breve historia de la guerra antigua y medieval. Ediciones Nowtilus, S.L. Madrid, 2010. Pág. 116.
-10 Gibbon, Edward. Op. Cit. Pág. 1690.
-11 General J.E.C. Fuller. Batallas decisivas del Mundo Occidental. Traducido del inglés por Julio Fernández Yáñez. Tomo primero. Segunda edición. Luis de Caralt editor. Barcelona, 1964. Pág. 361.
-12 Graves, Robert. El Conde Belisario.
-13 Graves; Robert. Op cit.
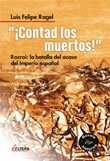
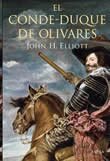
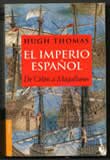

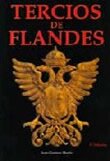
Si quieres colaborar con nosotros ponte en contacto aquí. Cualquier aportación es bienvenida.