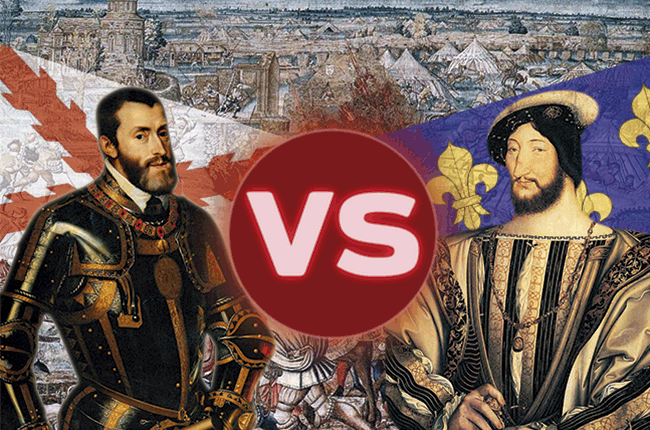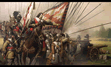EL VENCEDOR DE LA BATALLA DE GRAVELINAS
Egmont, el último caballero del Imperio
Asesinado por orden de la Corona Española, sin delito legal alguno, Lamoral Egmont se condenó por su ingenuidad. Su tragedia es la de un caballero medieval perdido en un tiempo de pólvora y de inmensas tramas políticas. Victorioso en Gravelinas, pocos años después el noble flamenco descubriría como se gastan las gratitudes de los españoles con sus héroes.
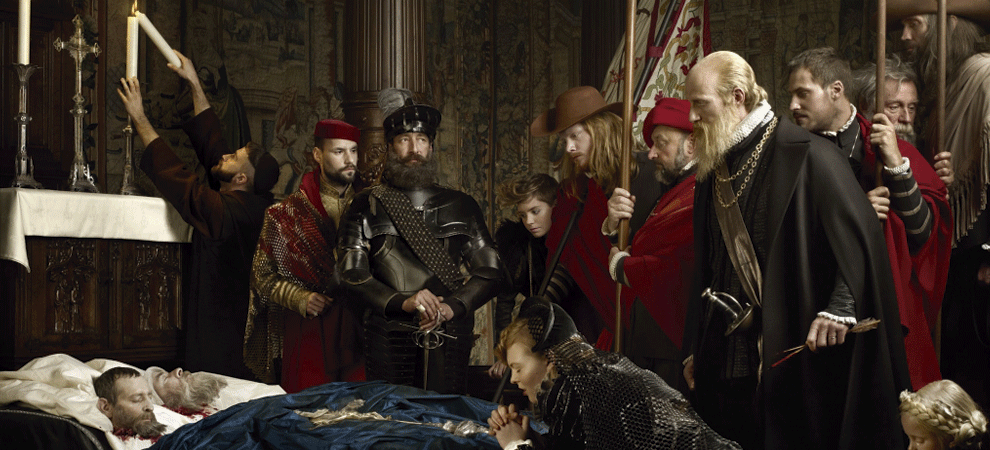
Lo que se entiende por ideales caballerescos no es más que la mistificación de un grupo de nobles abonados, en la mayoría de casos, al puro matonismo. Los caballeros de brillante armadura y no menos lustrosa valentía nunca abandonaron el mundo de la ficción. Llegado el Renacimiento, un reducto de monarcas y de nobles quisieron imitar a grandes brochazos la pose del caballero cortes. Como Carlos V y Francisco I –los cuales se llegaron a retar a duelo singular–, Lamoral Egmont desarrolló su carrera militar con una fe ciega, para muchos caduca, en los principios caballerescos. Conforme avanzaba el siglo XVI se hacía más patente que aquellos ideales eran un estorbo para el desarrollo de la actividad militar. En la brutalidad de la guerra moderna, con la pólvora en auge y la caballería pesada en desuso, ya no había tiempo para emular romanceros medievales.
A cargo de la caballería imperial en la batalla de San Quintín, Egmont ganó la partida a los poderosos gendarmes franceses a través de incisivas y rápidas cargas. Dos años después de la célebre batalla, con el ejército francés ya recompuesto, Egmont –primo de Felipe II por parte de madre y miembro asiduo de su corte– se dirigió a la cabeza de un ejército al norte de Francia. Los franceses, que ese mismo año, 1558, habían completado la toma de Calais, empezaban a recobrar la iniciativa por aquellas latitudes.
De ese cambio de corrientes mucho contribuyó la exitosa incursión del señor de Thermes en Flandes, donde alcanzó el corazón del país, Bruselas. A su regreso, el general francés se percató de que el ejército de Egmont le iba a la zaga. El movimiento casi felino de los españoles solo fue posible tras abandonar los bagajes y las máquinas de guerra. Y precisamente esa precipitación, junto a otras decisiones más propias de un caballero andante que de un general, estuvieron cerca de conducir al ejército hispano al desastre. Una vez más en aquel siglo, el desatino de la caballería fue cubierto por la intervención de la infantería.
Batalla de Gravelinas, 1558
Sorprendido por la maniobra de Egmont, Paul de Thermes, que terminaría ese día bajo cautiverio español, se ve atrapado entre el río Aa y el ejército enemigo. La batalla es inevitable y los franceses buscan sacar provecho de sus escasas ventajas: su artillería se encuentra intacta y los bagajes que cargan servirán de trincheras para su flanco izquierdo. Por su parte el Conde de Egmont, incómodo con cada segundo ocioso, arroja su caballería sobre el centro francés. La carga se estrella con estrépito contra la artillería, los arcabuceros y los propios gendarmes. Lo que tanto había padecido el Reino de Francia durante el siglo XVI, el decrépito de lo caballería pesada, iba a sufrirlo por una vez el Imperio español a causa del osado mando del último caballero medieval.
PINCHA SOBRE LA IMAGEN PARA VER LA SECUENCIA
Tras darle la vuelta a una situación extrema, Egmont se ve incapaz de frenar el sucesivo baño de sangre. Sin escapatoria y con el océano a la espalda, el número de bajas francesas es muy elevado. La población local, afín al Imperio español, se recreará en la persecución con más de 7.000 muertos franceses. El mariscal Thermes, herido en la cabeza; Jean de Monchy; el barón Jean de Annebaut, y otra decena de nobles salvarían la vida con su rendición.
La victoria de las Gravelinas reportó grandes ventajas a Egmont. A pesar de su temeraria maniobra inicial, la capacidad de rehacerse ante la crisis le hizo merecedor de un fragmento de la victoria. No obstante, la primera reacción de Felipe II fue de reprender al flamenco pues había entablado combate sin su consentimiento ni el del mando superior, el duque de Saboya. De perder la batalla, el Imperio español habría quedado gravemente herido y con toda probabilidad se habría perdido Flandes.
Pero el enfado de Felipe II duró poco. Egmont había cambiado definitivamente el curso de la guerra y Enrique II –sin más opciones– ofreció un generoso acuerdo a los españoles en la Paz de Cateau-Cambrésis. Recompensado con el cargo de estatúder de Flandes y Artois en 1559, Egmont se situó como uno de los más poderosos nobles de un país al borde de estallar en protestas religiosas.
Egmont, camino al ocaso
La postura de Egmont, como la de Felipe de Montmorency, Conde de Hornes, en las encendidas peticiones a Felipe II para que rebajara la persecución religiosa sigue siendo motivo de polémica. Desde el principio ambos nobles se alinearon –sin alcanzar la virulencia de Guillermo de Orange– en contra de la implantación de la inquisición en los Países Bajos y del que consideraban máximo instigador de dicha medida, el cardenal Granvela, obispo de Arras. Aunque se sostenga precisamente lo contrario, la paciencia de Felipe II soportó mucho más de lo que cabía esperar de su fama, e incluso accedió a destituir al Cardenal Granvela. No obstante la preocupación de los nobles no era religiosa sino de carácter privado. Los poderosos nobles de los Países Bajos temían que Felipe II limitara su poder como había hecho en España con la nobleza local. El típico conflicto entre los que vislumbraban la concepción del estado moderno y centralizado contra los que se aferraban al periodo medieval, donde los monarcas apenas contaban con tropas propias.
En 1560, Egmont y Orange renunciaron a sus cargos en el ejercito Imperial y exigieron la salida del país de los soldados de nacionalidad española. Sin excederse en sus quejas, Lamoral Egmont se decidió a viajar en representación de la nobleza local hasta España para explicar su postura. En 1565, Felipe II le recibió en Madrid y escuchó su petición por un cambio en la política religiosa del rey en los Países Bajos. En resumen, se limitaron a entretenerle durante meses con falsas promesas y se le hizo creer que sus gestiones estaban dando resultado. A su regreso a Flandes, el noble vendió las negociaciones con el Rey como de fructíferas. Sin embargo, poco había conseguido más que advertir al Rey de que los tenidos por moderados incurrían en posturas inadmisibles.

La llamada «Tormenta de las imágenes» o «Asalto a las imágenes», de 1567, durante la cual los herejes protestantes destruyeron cientos de estatuas de iglesias, colmó la paciencia de Felipe II que se propuso tomar medidas urgentes. Al frente de un mayúsculo ejército, el duque de Alba se desplazó a los Países Bajos con instrucciones muy claras. Entre ellas, la orden de ejecutar a los tres principales líderes de la rebelión.
Mientras Guillermo de Orange huía hacia Alemania al menor rumor de la llegada de tropas españolas, Egmont y el conde de Hornes no mostraron ningún temor, e, incluso, fueron a recibir al veterano general. El duque de Alba era hombre severo e inquebrantable pero siempre había mostrado deferencia en el trato con hombres de armas. Y Egmont era uno de aquellos, casi un monumento militar. El noble castellano profesaba gran admiración por el conde, a pesar de la caduca ideología militar que representaba. Las primeras palabras del castellano, producto de su humor amargo o, quizá, del largo viaje, han pasado a la historia de lo macabro: “Veis aquí un gran hereje”
Fernando Álvarez de Toledo consiguió pasar aquellas palabras por una broma, simplemente, poco adecuada, pero en secreto aguardaba poner en marcha las órdenes del Rey. Así, el 9 de septiembre de 1567 se invitó a Egmont y Hornes a un banquete en nombre del hijo de Alba, el Prior Hernando. Al final de la velada, se pidió a los dos nobles que se reunieran en privado con el duque –que no había podido asistir al evento– para discutir sobre temas militares. Ausentado al poco tiempo, el duque dio orden a su fiel lugarteniente Sancho Dávila de que desarmara y detuviera a los dos nobles católicos. Ambos fueron encarcelados en celdas separadas y, dos semanas después, fueron trasladados desde el palacio de Alba hasta la ciudadela de Gante.
Ante la noticia del arresto, Margarita de Austria que aún ostentaba el título de Gobernadora de Flandes protestó al considerar que “esos hombres eran inocentes de cualquier cargo”. Su dimisión, aceptada e instigada por Felipe II, dejaba vía libre al duque de Alba para ejecutar la totalidad de su plan. Durante las investigaciones posteriores, el duque encontró cartas incriminadoras entre la correspondencia de Egmont y ordenó su ejecución pública.
Hundido moralmente, Lamoral Egmont fue conducido al Mercado de caballos de Bruselas, donde, ante los ojos de una multitud sollozante, fue decapitado. Dicen que los ojos del gélido duque derramaron lágrimas de pesar cuando contemplaba la ejecución de Egmont desde su posición de honor. Más allá de supuestos románticos, con toda probabilidad el duque lamentó su destino, posiblemente, imaginándose él, que siempre había percibido magros los agradecimientos de los monarcas, en la misma situación que el desdichado Egmont. Algunos, como el historiador Henry Kamen, han llegado a asegurar que hombres afines al duque de Alta advirtieron al flamenco el día antes de su apresamiento de lo que iba a ocurrir –supuestamente, con el consentimiento del duque- y que este decidió no huir creyendo que el Imperio español no incurriría en tan grave traición. De ser cierta esta teoría, la ingenuidad de Egmont resulta conmovedora, pues la ingratitud española fue capaz de aquello y de cosas aún más terribles.

Sin embargo, no parece el duque de Alba la clase de persona dispuesta a cometer un error estratégico tan grave como aquel: dejar libre y hostil a la causa real al mejor soldado de aquellas tierras. Además, el plan del “poli bueno y el poli malo”, que contemplaba la ejecución de todos los cabecillas de la rebelión, había sido trazado por Felipe II y el propio duque. Sin ir más lejos, el duque de Alba se refirió en términos gruesos a las misivas que llegaban de Egmont, Hornes y Guillermo de Orange a la corte española:
El último pensamiento de Egmont, hombre de adeptas lealtades –a su Rey y a su Dios–, debió ser en sumo trágico. Había traicionado a su Rey y aún desconocía la razón. En su ingenuo razonamiento no entraba la idea de que hubiera incurrido en traición a su monarca; según su punto de vista, su actuación quedaba enmarcada en las habituales disputas de nobles y reyes tan habituales de la Edad Media. Sin ir más lejos, Felipe II le había recibido cordialmente en Madrid y había escuchado sus peticiones. No obstante, el rey castellano hacía tiempo que había restringido el poder de los nobles españoles, hasta el punto de que los movimientos de la nobleza flamenca, incluso la católica y moderada, resultaban inaceptables. Egmont murió sin comprender la naturaleza de sus delitos y, en esencia, sin entender el periodo histórico que le había tocado vivir. De hecho, en el sentido legal no habían cometido delito, solo habían coqueteado con la pose de revolucionario, pero no habían alzado armas contra el rey, ni abjurado de su lealtad.
La ejecución de Egmont y Hornes debía servir de aviso a otros nobles: nadie era intocable. El rígido duque cumplió con diligencia los planes reales, lo cual no le eximia de cierto sentimiento de pesadumbre. Semanas después de su ejecución, el castellano escribía en una persuasiva carta al Rey pidiendo seguridad económica para la viuda de Egmont:
En términos políticos, la ejecución de Lamoral Egmont fue una decisión funesta. Enardeció los ánimos de la población moderada y puso sobre la mesa el cómo se gastaban las gratitudes españolas. Por mucho que hubiera levantado la voz, el noble católico no alcanzaba el grado de rebelde, ni de traidor, ni de mucho menos hereje. Ante un conflicto abierto se antoja rocambolesco que Egmont se alzara del lado de los calvinistas. Felipe II debió advertir que la guerra en los Países Bajos iba a requerir concesiones para atraer a los católicos moderados. De hecho, el error provocó que hasta muchos años después los nobles católicos no se convencieran de que, efectivamente, el enemigo no era el Rey español. Y, ya en tiempos de Alejandro Farnesio, muchos serían los capitanes valones que sirvieron al Imperio Español con efectiva diligencia. Lo que Felipe II convirtió en rebelión contra el extranjero era en su contenido una guerra civil entre lo que hoy en día son dos países diferenciados: Holanda y Bélgica.
Desde el punto de vista más mezquino y frío, el asunto tenía un cariz militar. La torpeza en el arte bélico de Guillermo de Orange desplegada en sus choques contra el despiadado duque de Alba, era una de las principales razones por las que la mayoría de la población flamenca, incluso la más radical, permanecía callada sin levantar su voz. La brutalidad del duque de Alba terminaría por convencer a estos de que no había más solución que rebelarse contra el enemigo común, de católicos y calvinistas. El conflicto no había hecho más que empezar, pero el máximo activo militar de los Países Bajos no estaría a disposición de ninguno de los bandos.
En consecuencia, el legado de Lamoral Egmont es fértil en simbolismo. Padre sentimental de la patria belga, fue protagonista de una famosa obra teatral de Goethe y de otras composiciones artísticas que resaltan lo estoico de su figura. Elevado a mártir, la ejecución de Lamoral Egmont concuerda con el personaje de semificción que emulaba. Fue el último caballero medieval, y, como aquellos, protagonizó una muerte sentida y dramática. Y desde luego no merecida. Su última carga contra un mundo donde ya no encajaba.
Fuentes:
-Alberto Raúl Esteban Ribas, Guerreros y batallas: Gravelinas, 1558
-William S. Maltby, El Gran duque de Alba





Si quieres colaborar con nosotros ponte en contacto aquí. Cualquier aportación es bienvenida.