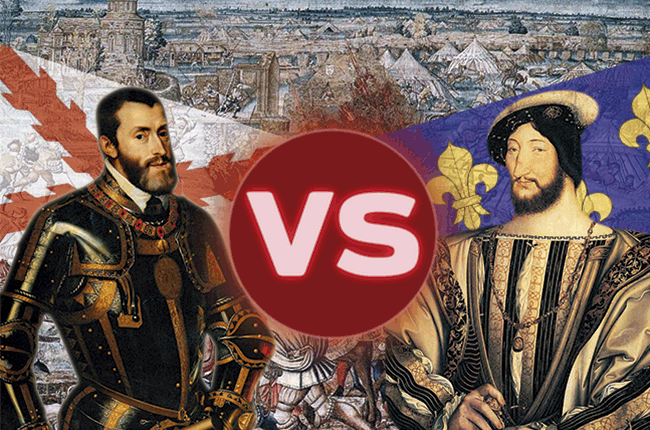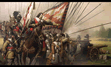GUERRA DE LOS 80 AÑOS: EL VIETNAN HISPÁNICO
¿Por qué se perdió la guerra de Flandes?
Pocas guerras en la historia de la humanidad fueron ganadas por un bando con tantas batallas perdidas en su haber como la Guerra de Flandes de 1565-1625 (Guerra de los 80 años). Quizá la pregunta más adecuada sea, ¿por qué uno de los mayores imperios militares de la historia no pudo ganar a un enemigo menor con fama de pacífico?
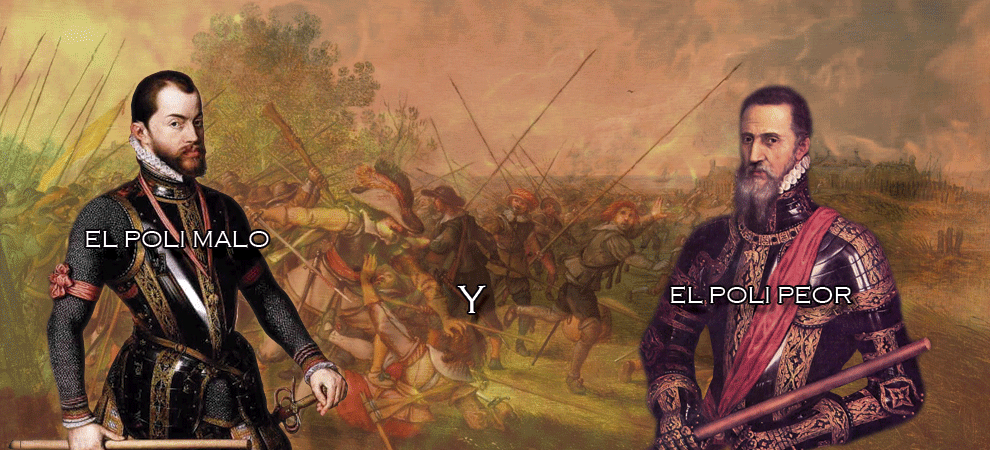
Lo que nació como una tenue revuelta contra la rigidez religiosa terminó, muchos envites después, por transformarse en una visceral resistencia contra los “demonios” del sur. Llas fuerzas españolas, a base de acumular estériles victorias y afanosas conquistas, demostraron la complejidad de apaciguar la zona con tácticas convencionales. La falta de fondos, los motines, la agresiva propaganda holandesa y la inflexibilidad religiosa de los reyes castellanos evidenciaron la imposibilidad también de hacerlo por medios no militares. Tras 80 años de guerra –en las que tanto el duque de Alba, Alejandro Farnesio y Ambrosio Spinola acariciaron en algún momento la victoria completa–, el sobrepasado Imperio Español reconocía definitivamente, en 1648, la independencia de las Provincias Unidas, soterrando con ello las ingentes cantidades de dinero y honra allí volcadas.
Las 6 complicaciones del Vietnam hispánico
1º La fallida estrategia del poli malo y el poli bueno. Cuando en 1566 la hermana del rey, Margarita de Parma, se manifestó incapaz en sosegar las cada vez más exaltadas muestras de rebelión, Felipe II decidió sustituirla como gobernadora general en las provincias de Flandes. El más enérgico defensor de la intervención armada, Fernando Álvarez de Toledo, III Duque de Alba, fue el designado para tomar el relevo de la ninguneada Margarita de Parma. Curiosamente, a cuenta de su avanzada edad, 61 años, el Gran Duque trató de evitar por todos los medios hacerse cargo de una misión, que se convertiría en la única mancha de su impresionante hoja de servicios.

El rey trazó junto al veterano general una definida estrategia –parecida a las que luego aplicaría en Portugal y en Aragón–. Primero, el Duque de Alba golpearía con fuerza sobre la rebelión a base de una intensa represión; tiempo después, Felipe II se desplazaría en persona a Flandes enarbolando el perdón general. Lo que hoy podríamos llamar la estrategia del Poli malo y el Poli bueno. No obstante, nada salió como lo planearon. El poli malo se pasó de malo y el bueno se batió en excusas para nunca llegar a pisar el territorio “hereje”.
El duque de Alba sembró el terror a través del Tribunal de Tumultos, que en solo 3 años ejecutó a diez veces más personas que la inquisición española en el reinado de Felipe II. Todo ello acompañado de un sustancial aumento fiscal en las provincias con el fin de sufragar la propia represión militar. La depresión económica y la condena a muerte de los moderados Egmont y Horn convenció, incluso a los católicos, de la necesidad de expulsar al para entonces enemigo común. En 1572, la rebelión se extendería con virulencia.
Por su parte el poli bueno, Felipe II, nunca encontró el momento de viajar a Flandes a poner en práctica la segunda parte del plan. Tras años de inútil guerra, el duque de Alba, odiado y temido por todas las provincias, fue sustituido por Luis de Requesens de un perfil más moderado. Tanto Luis de Requesens –que falleció al poco tiempo de llegar– como Juan de Austria –también muerto prematuramente- recibieron orden de abordar la pacificación de Flandes por vías diplomáticas. No obstante, lo más parecido a un poli bueno había tardado demasiado en llegar y lo hacía auspiciado por la endeble posición española –marcada por los numerosos motines–. A ello había que añadir la negativa de Felipe II a ceder ni un ápice en lo que correspondía a la religión.
2º La imposibilidad de sostener dos grandes frentes a la vez (la guerra contra el Turco y la Guerra de Flandes). Si algo caracterizaba al Imperio Español era su afán por enfrascarse en más lances de los que podía soportar a nivel económico y demográfico –quizás una excesiva interpretación del famoso lema español: Plus Ultra, ir más allá–. Tanto Carlos V como Felipe II acogieron con devoción su rol de guardianes de la cristiandad, haciendo de la religión el epicentro de sus costosas políticas internacionales.
Cuando en 1570, el Papa Pío V planteó formar una Santa Alianza que hiciera frente al Imperio Otomano, Felipe II desvió los recursos necesarios para sofocar, definitivamente, la revuelta de Flandes –en ese momento germen de la enquistada guerra que acabaría siendo– para arrojarlos sobre la afanosa e incierta empresa papal. La monarquía hispánica, que sufragó la mitad de los gastos, corría el riesgo de que los holandeses aprovecharan la distracción para redoblar la contienda –como así ocurrió– y de que la estancada guerra en el Mediterráneo se recrudeciera –algo que también sucedió–.
Pocos objetivos estaban lejos del alcance español, siempre que fueran abordados de uno en uno. ¿Pero como decidir cual frente debía tener prioridad?
A pesar de la creencia extendida de que la guerra de Flandes era un asunto menor para la pervivencia del Imperio –más bien un asunto de interés monárquico–, lo cierto es que Flandes sujetaba afiladas espinas. Sin una contundente presencia del Imperio en el corazón de Europa, los reinos italianos e incluso los territorios americanos corrían el peligro de extraviarse. Flandes representaba el campo de batalla donde los hispanos exhibían su letal maquina de matar: los soldados de los tercio. Cualquier fisura allí era vista a ojos del resto de naciones como un signo de debilidad. La hegemonía europea quedaba vinculada a mantener Flandes fuera de la órbita francesa.
Puesto que la victoria de Lepanto solo aceleró lo inevitable –el desplazamiento de los intereses económicos del eje Mediterráneo al eje Atlántico–, Felipe II nunca debió dar prioridad a los “designios” divinos –que, eso sí, le otorgaron una legendaria victoria– sobre los terrenales. Y no se trató de una situación aislada en su reinado. Cuando Felipe II se encontraba luchando en un solo frente, se las arreglaba para inmiscuirse en otro. En 1580 la conquista de Portugal, en 1588 la intentona por derrocar a Isabel I de Inglaterra, en 1592 la guerra civil en Francia. El fallecimiento de su valioso sobrino, Alejandro Farnesio, da buena cuenta de cómo se dilapidaban los recursos, incluidos los humanos. El general Farnesio falleció por las complicaciones de una herida de mosquete cuando regresaba de intervenir en la guerra civil francesa. Una participación a la que se había negado, habida cuenta de que interrumpían sus operaciones en Flandes, donde acariciaba la ansiada victoria final.
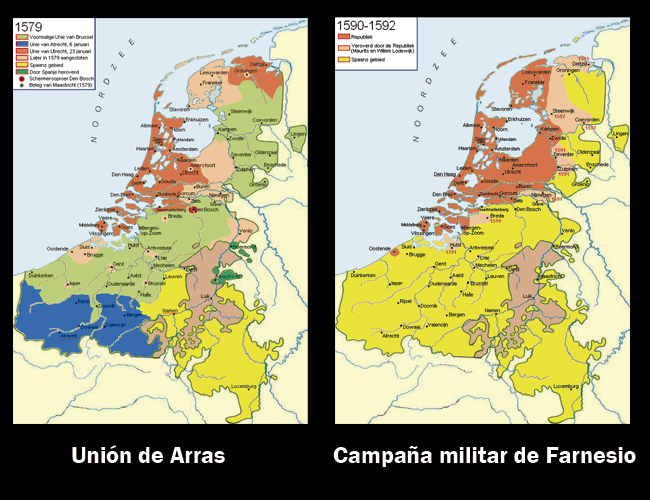
3º Subestimar el sentimiento nacional y con ello el valor de la propaganda, que por entonces brotaba con el nacimiento de la Edad Moderna. En general Felipe II no midió en su justa medida casi ningún aspecto del bando rebelde, empezando por el talento de su líder, Guillermo Orange –fatídico militar, pero venenoso propagandista–.
Desde su primer contacto, Felipe II se manifestó distante con sus súbditos flamencos. La timidez e inseguridad del rey Prudente, que no hablaba francés (si lo entendía), fue interpretada en su visita a Flandes –cuando aún era príncipe– como antipatía por la nobleza local. Una percepción que se vio acrecentado a cuenta de la camarilla de nobles españoles que flanqueaban al monarca a cada paso. Un rey extranjero, visto como mezquino, se encontró con un país donde hacía tiempo gruñía la amenaza de una guerra civil, entre católicos y calvinistas. La guerra de Flandes fue una guerra civil, de carácter doméstico, que acabaría por vislumbrar el mapa geopolítico actual. ¿Felipe II? Un lejano pero incomodo intruso.
El Imperio español, involucrado en prácticamente todas las guerras de religión de Europa del siglo XVI –Inglaterra, Francia, Alemania, etc.– no era más que un invitado en contiendas que nunca llegó a comprender. Guillermo de Orange, como luego haría la propaganda francesa y la inglesa, aprovechó la desacertada presencia española para poner en práctica el gran principio de la propaganda: crear un enemigo único.
Durante el conflicto, la propaganda demostró su efectividad, pero más lo haría a posteriori, sembrando el germen de la leyenda negra que ha acompañado a España hasta la actualidad. En definitiva, España fue víctima de la feroz propaganda como lo fue la dinastía Habsburgo de su propia visión mesiánica, que les llevaba a identificar cruzadas donde otros veían el alumbramiento de la Europa moderna.
4º Lugar penoso donde luchar: el reino del barro, los canales y las fortificaciones. La historia ha dado peligrosa cuenta de lo terrible de batallar en el centro de Europa –la I y II Guerra Mundial pueden documentarlo–. Tierra de inviernos húmedos y veranos inciertos: “Cuando Dios nuestro señor creó Flandes lo alumbró con un sol negro. Un sol hereje, que ni calienta ni seca, la lluvia que te moja los huesos para siempre. Es una tierra extraña, poblada por gente extraña que nos teme y nos odia y que jamás nos dará tregua” (frase de la película Alatriste)
Como era característico en el centro de Europa, la población se concentraba en grandes núcleos urbanos de cuidadas defensas, dispuestas para frenar las acometidas extranjeras. Las repetidas derrotas en campo abierto forzaron a los holandeses a abrazar una estrategia defensiva, amparada en las rocosas fortificaciones de traza italiana. Los Tercios de Flandes se vieron obligados a protagonizar los principales asedios de los siglos XVI y XVII –toma de Harlem, Amberes, Ostende, Breda–. Costosas exhibiciones de ingeniería y de paciencia, cuya financiación resultaba insostenible. Para mayor ventaja holandesa, éstos solían controlar los canales de agua colindantes, desde donde suministraban víveres y munición a los sitios; y que, cuando todo fallaba, les disponía el recurso último de anegar las tierras antes que perderlas.
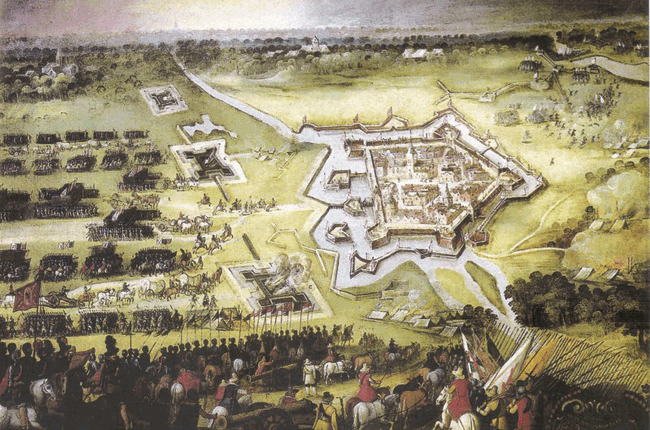
A todo ello había que añadir las dificultades logísticas de combatir en un escenario tan lejano y distinto de España, lo cual fue mitigado en parte con la creación del llamado “Camino español” –un trayecto, resultado de ingeniería militar y de acuerdos diplomáticos que permitía movilizar, en aproximadamente un mes, tropas desde Milán a Bruselas–. Otras carencias en cambio, como la ausencia de flota española en el norte de Europa, nunca pudieron ser paliadas por completo; de hecho, Holanda terminó por convertirse en una potencia marítima capaz de comprometer las posesiones españolas de ultramar.
Pese al fracaso final, la guerra de Flandes fue desde el punto de vista logístico un hito que pocas naciones han alcanzado: el Imperio español sostuvo durante 80 años una guerra a 1.500 km de la “metrópolis” manteniendo un ejército que en algunos momentos llego a sobrepasar los 80.000 soldados.
5º Guerra internacional encubierta. La reina Isabel I entendió mejor que ningún otro líder europeo lo oportuno de desangrar desde las entrañas el poder hispano. Por esta razón, alentó y financió la guerra en todas sus fases –inicialmente con apoyo económico, luego con envió de tropas y oficiales ingleses–. Isabel I, que nunca pecó de honesta –ni si quiera con los holandeses– terminó por generar un conflicto abierto con España. En este sentido, la historiografía británica remarca la injerencia en la guerra como un acierto inglés, pero ignoran que de tener éxito la Armada Invencible –de planificación desastrosa pero ilimitado potencial– habría supuesto una catástrofe para la pequeña isla, auspiciada por “chamuscar en exceso las barbas” del poderoso monarca castellano.
.jpg)
A parte de la Pérfida Albión, los monarcas franceses –cuando se lo permitía su sangrienta guerra civil– también enviaban tropas y suministros para la causa rebelde. Incluso llegaron a presentar a un candidato para reinar Flandes, el hermano del rey, Francisco de Valois. Del mismo modo, el archiduque Matías de Habsburgo –futuro Emperador del Sacro Imperio Romano- se ofreció como monarca ante la turbia petición de Guillermo de Orange que mantenía contactos e intereses en Alemania –de hecho era nacido allí–.
Además de candidatos, desde Alemania llegaban cantidades ingentes de mercenarios y recursos. Guillermo de Orange cruzaba la frontera para formar ejércitos a su antojo ante la pasividad del Sacro Emperador Romano. Posiblemente, la presencia de Felipe II en la zona hubiera obligado a sus aliados Habsburgo a soterrar el descaro rebelde. Las sospechas de que Maximiliano II, primo del Rey Español, era criptoluterano explica en parte la permisividad alemana.
6º Religión SÍ o SÍ, ¿Intolerancia religiosa o algo más? Carlos V no tuvo más remedio que plegarse a las exigencias de los luteranos alemanes. No sin resistencia. Por su parte, Felipe II, advertido y jaleado por su padre desde su retiro en Yuste, se propuso no ceder ni un palmo en la libertad religiosa, empezando en Castilla y Aragón. Lejos de puro fanatismo, la religión significaba algo más que dogmas de fe. Para los holandeses era un tema económico, y para Felipe II un tema de obediencia civil. Las nuevas religiones reformadas habían calado en la población del norte de Europa, el espíritu comercial y aventurero de la población chocaba con la idea de moral aristocrática y feudal de la católica Castilla.
A su llegada a Flandes, el duque de Alba promulgó dos medidas en lo tocante a la religión: 1ª Prohibir el comercio con personas no católicas, un desastre económico para la región de Flandes que vivía precisamente de sus negocios en el mar del Norte; 2ª Reinstaurar el Tribunal de la Santa Inquisición, que causó el enrabietado rechazo de la población.
Si bien la inquisición medieval era una desbocada y sádica institución, la versión moderna (a partir del Renacimiento) era un órgano más de control civil. Los reyes modernos arrebataron el poder a la Iglesia y a la nobleza para gestar los primeros embriones de estados modernos. En los países católicos, la inquisición quedó como un instrumento de represión al servicio del monarca. De ahí el empeño de Felipe II de fijarlo en todos sus reinos.
En definitiva, los rebeldes se acogieron a una religión que concordaba con su estilo de vida y su actividad económica, oponiéndose al Dios que, desde el sur, trataban de imponerles. Por su parte, Felipe II anhelaba unificar sus heterogéneos reinos en torno a una nexo común, una misma religión. “Antes preferiría perder mis Estados y cien vidas que tuviese que reinar sobre herejes”. Y en eso se resume la guerra de Flandes, un monarca dispuesto a verlo todo en llamas antes que reinar sobre herejes, contra medio país dispuesto a anegar sus tierras antes que compartir la religión del rey.
Fuentes:
*El termino rebeldes flamencos aparece en el artículo entremezclado con el de holandeses o el de simplemente rebeldes; sin embargo hay que señalar que dentro de las 17 provincias de Flandes había flamencos (calvinistas), valones (católicos), holandeses (calvinistas), etc. Por simplificar me he centrado en el enemigo principal: la provincia de Holanda.
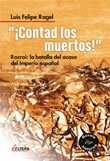
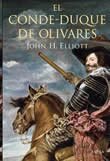
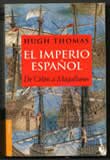

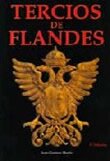
Si quieres colaborar con nosotros ponte en contacto aquí. Cualquier aportación es bienvenida.


.gif)