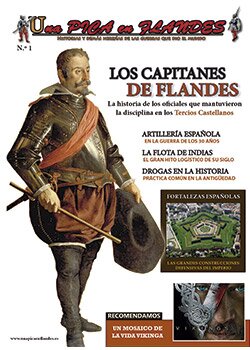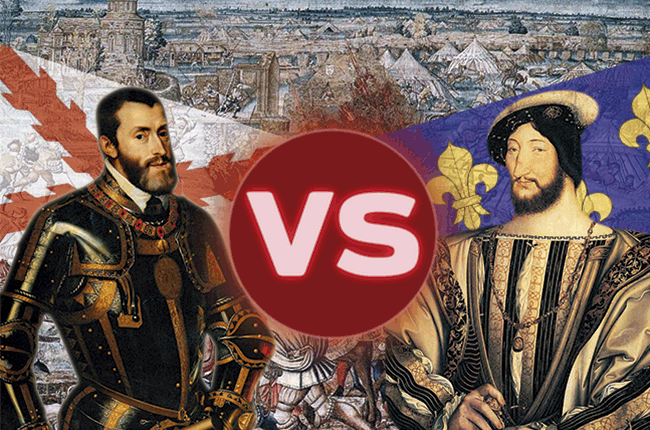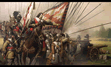TERCIOS, LAS PIEZAS DEL ROMPECABEZAS IMPERIAL
Los capitanes de Flandes
Al oro que Castilla recibía desde América, el reino español sumaba otro importante activo para los intereses de la casa Habsburgo: su infantería. Esta es la historia de algunos de los más célebres capitanes de los Tercios, cabezas de la unidad más belicosa de su tiempo
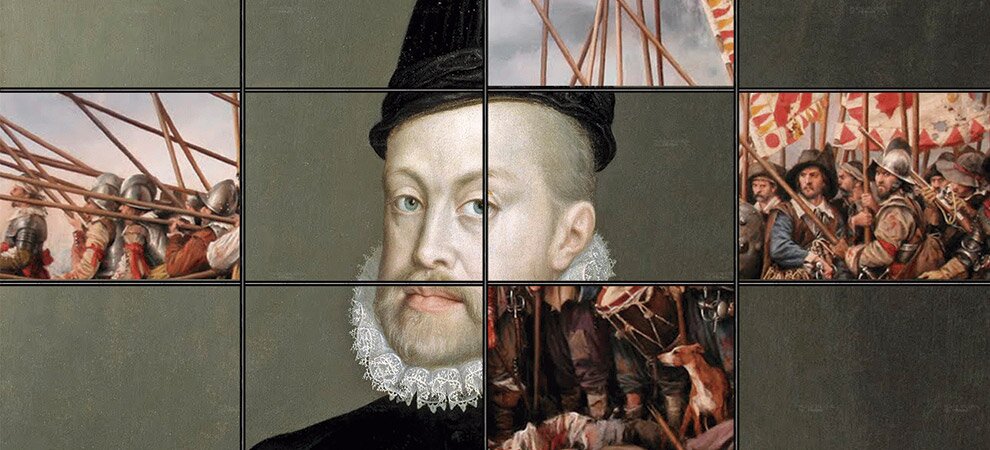
Capitán es una palabra procedente del latín, «caput», que significa cabeza. Desde tiempos del ejército romano, pasando por la caótica Edad Media, todos los brazos armados han necesitado cabezas. El cargo de capitán se asocia al valor y al respeto. Tan cerca de los soldados como para combatir a su lado, tan lejos de ellos como para congregar el mando sobre cientos. La jerarquía militar siempre ha reservado una posición intermedia para este peculiar rango militar. En la turbulenta Guerra de Flandes (1550-70), los soldados de los tercios, rodeados por oleadas de hostilidad, encontraban en los capitanes de sus compañías a auténticos patriarcas que encarnaban la experiencia del oficio. Un consuelo, en tierras remotas y furiosas.
No obstante, la tradición de míticos capitanes tiene largo recorrido en nuestro país. Tierra de batallas fronterizas durante la Reconquista, una enorme cantidad de hidalgos –nobles de bajo estrato– vislumbraba en el rango de capitán una oportunidad de alcanzar gloria y oro.
Con la gestación del Imperio, muchos de aquellos hidalgos se decidieron por viajar a América en busca de dorados porvenires, allí de manera informal eran designados como capitanes. Otros tantos, no por ello menos intrépidos, se alistaron a las compañías castellanas que combatieron en Italia, primero, y más tarde en la eterna guerra de los 80 años. Fue allí donde se concibió su leyenda.
Los capitanes de Flandes se encargaban del mando y disciplina de su compañía, un grupo de 250 soldados. Ya fuera infantería, caballería o arcabuceros, los capitanes podían hacerse cargo de cualquier situación. Si bien la parte estratégica estaba reservada al general y al maestre de campo, muchas decisiones tácticas quedaban a espesas de lo que cada capitán decidiera sobre la marcha. Las acertadas acciones tácticas de pequeñas compañías castellanas decidieron muchas batallas. Por ejemplo, en la batalla de Gravelinas la acertada intervención del capitán Carvajal determinó un incierto choque de infantería, con una ráfaga de pólvora quirúrgicamente ejecutada. Por supuesto, muchos, los que vivían lo suficiente fueron con el tiempo cargos de mayor peso. Para el imaginario popular, no obstante, han quedado identificados con la figura del soldado humilde, altivo y bravucón, pero de atronadora valentía.

El sistema para convertirse en capitán se iniciaba con la convocatoria del rey a aquellos soldados veteranos que se creyera con capacidad de lograr patente. Los soldados, con permiso de sus generales, acudían a la corte, en concreto al Consejo de Guerra, con los papeles de servicio acumulados de toda una vida. En estos documentos –guardados en un tubo de hojalata sellado en cera– se incluían las recomendaciones de sargentos, capitanes e incluso generales. Luego de una entrevista en privado, si el candidato cumplía con los requisitos, el rey le otorgaba «patente de capitán», le concedía un sueldo y le daba una «conduta». Esto significaba que podía levantar una compañía en un lugar –señalado en el documento– de su reino. En lo referido a la financiación, recibía una bolsa de oro para vestir, armar y dar la primera paga a los nuevos reclutas.
El capitán elegía alférez, sargento, cabos y tambor para su compañía. Una vez seleccionado su séquito de fieles alzaba bandera, una sábana blanca cruzada por unas astas rojas, y comenzaba, uno por uno, el reclutamiento.
Cómo se organizaba un Tercio de Flandes
Ante la necesidad de afrontar numerosas campañas militares, Carlos V decidió sacar el máximo provecho de su mayor activo militar, las coronelías españolas, para constituir los primeros tercios en 1533. Los tercios castellanos conformaban la élite de los ejércitos de la casa Habsburgo y fueron determinantes para sostener el cetro mundial durante casi dos siglos. Sobre el papel, cada tercio estaba conformado por entre 2.500 a 3.000 soldados –aunque la cifra solía ser muy inferior– bajo el mando de un solo maestre de campo, nombrado directamente por el rey, que era capitán efectivo de la primera compañía de las doce disponibles. Segundo en rango estaba el sargento mayor que, además, era capitán de la segunda compañía. El resto de las compañías, cada una de 250 soldados, estaba a las órdenes de distintos capitanes.

Al alistamiento efectuado por cada capitán se presentaban antiguos veteranos, labriegos, campesinos, hidalgos, etc. Las únicas restricciones quedaban reservadas a los menores de 20 años –ya veremos que esto pocas veces se cumplía– a los ancianos, frailes, clérigos o enfermos contagiosos. En lo referido a las condiciones, por lo pronto recibían buenas vestimentas y una bolsa de oro. La parte negativa era que el alistamiento tenía un tiempo indefinido y que el soldado raso solo cobraba 3 escudos.
Los soldados bisoños eran repartidos por las compañías para mitigar la inexperiencia. El sargento y los cabos de la compañía se encargaban de su adiestramiento. Para ascender solo se requería experiencia militar, aunque conforme avanzó el siglo XVII la corrupción en la corte española emponzoñó el sistema de designación de cargos. Los tiempos medios eran 5 años para subir de soldado a cabo, un año de cabo a sargento, 2 años de sargento a alférez (que era un puesto incomodo pero obligatorio para subir más escalafones), y 3 años para ser capitán. No obstante, el puesto de capitán requería algo más que una trayectoria ejemplar, exigía valor extremo.
Fuentes:
- Primer número de la revista Una Pica en Flandes. COMPRAR
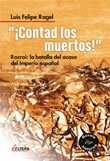
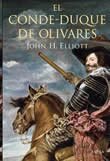
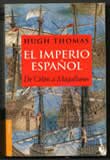

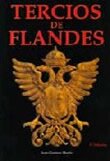
Si quieres colaborar con nosotros ponte en contacto aquí. Cualquier aportación es bienvenida.