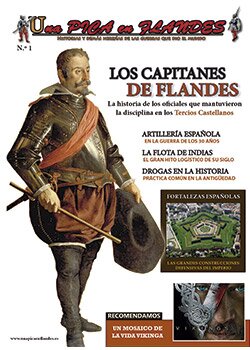SIGLO DE ORO DE LA LITERATURA ESPAÑOLA
Los poetas soldados del siglo de oro
Los siglos XVI y XVII supusieron para España, casi por castigo: un torrente de oro –el que a borbotones llegaba de las Indias– y otro de acero –el que se empuñó sin descanso hasta que no quedaron brazos sanos que lo sostuvieran–. De entonces ha perdurado poco a parte de cicatrices. Un curioso legado es el de los poetas soldados, armados de versos y de acero.

Otrora, en tiempos de grandes hazañas y solemnes miserias, este país albergó una de los esplendores culturales más celebrados en la historia de la humanidad: el calificado como Siglo de Oro de las artes y las letras. Entre otros, dramaturgos de la talla de Lope de Vega –del que se dice que nunca hubo poeta al que su nación le debiera toda una literatura–, novelistas legendarios como Miguel de Cervantes, o poetas con la superdotada lucidez de Francisco de Quevedo, se vieron comprometidos en lances por salvaguardar los intereses del vasto Imperio Español.
Aquellos genios de las letras –como todo hijo de vecino– quisieron participar de la vida marcial que por honor, por reputación, o por honradez todos los españoles de su tiempo se creían obligados a asumir. En la mayoría de casos, su presencia sobrepasó la mera anécdota y desplegaron tanto arrojo con la espada como audacia con la pluma.
A continuación presento una lista de los que considero, según mi parecer, los literatos más belicosos –tanto por la magnitud de las batallas en las que tomaron parte, como por su particular intervención en estas–.
Francisco de Quevedo (1580-1645)
Posiblemente a razón de su cojera o de su acomodada posición social nunca alcanzó a enrolarse en compañía alguna; sin embargo, sus dilatados servicios como espía y su mítica fama como hábil espadachín –en los últimos años Arturo Pérez Reverte se ha encargado de recordarlo en la saga del capitán Alatriste– le hacen merecedor de ser tenido en alta belicosidad.
El poeta pasó su juventud en una Italia infectada de ágiles venenos y no menos abundantes lances de espada a las ordenes del duque de Osuna –apodado por los turcos el Virrey temerario por lo audaz e intrépido de sus acometidas–.

Antes de la caída en desgracia del duque de Osuna –las envidias y conspiraciones en la corte de Felipe III consiguieron derribar a uno de sus súbditos, a pesar del mote, más cávales–, el poeta desempeñó para éste tareas administrativas y algunas misiones de espionaje, entre las que se cuenta el malogrado intento por anexionar Venecia a la Corona Hispánica en 1618. La fallida operación precipitó la huida de Francisco de Quevedo, disfrazado de mendigo, al ver en riesgo su integridad.
Diego Hurtado de Mendoza (1503-1575)
Más un diplomático que un militar, fue un destacado poeta del siglo XVI al que muchos investigadores achacan la autoría de, ni más ni menos, que el Lazarillo de Tormes –la primera novela moderna en español–. Procedente de la ilustre casa de los Mendoza, el poeta ejerció varios puestos de mando en los que tuvo ocasión de exhibir la arraigada capacidad militar de su apellido, como hizo gala en la revuelta de Siena o en la rebelión de las Alpujarras de 1568.
Asimismo, a pesar de distinguirse en diversas contiendas, la suya fue una carrera más de índole diplomático.
Félix Lope de Vega (1562-1635)
Cuando alguno de sus contemporáneos quería atentar contra el aparatoso orgullo de Lope de Vega le mentaba su timorata carrera militar. Pese a sus esforzados intentos –dirán muchos que no suficientes– por granjearse un provecho militar, la suerte no le favoreció en las dos grandes campañas en las que se aventuró: la batalla naval de las Azores 1582, y la infortunada empresa de la llamada Armada Invencible.
.jpg)
Aunque en principio las dos campañas mencionadas no son mala ocasión donde distinguirse, lo cierto es que no ha trascendido que el Fénix de los Ingenios tuviera un comportamiento imperioso en ninguna de ellas. La batalla de las Azores –la primera gran contienda de la historia entre galeones– se saldó con una aplastante victoria de los bajeles españoles frente a la escuadra franco-portuguesa. El Tercio del legendario Lope de Figueroa –en el que servía el propio de Lope de Vega– tuvo un papel determinante en el desarrollo de la refriega al protagonizar la memorable defensa del San Mateo, que llegó a estar acorralado por tres galeones franceses. Desafortunadamente para Lope de Vega, el poeta se encontraba lejos del San Mateo, en un lugar donde suponemos que apenas se vislumbró la auténtica contienda.
De su implicación en la Felicísima Armada hay autores que incluso cuestionan su presencia. Si hiciéramos caso a lo que relataba el célebre dramaturgo, éste afirmaba ir embarcado en el San Juan –el segundo barco en tonelaje de la flota y uno de los que regresó de la desastrosa campaña–.
Pedro Calderón de la Barca (1600-1681)
Se dice que su muerte da por clausurado el Siglo de Oro. Fraguado en ese Madrid tan pendenciero como ancho de cornudos, desde su juventud se vio envuelto en diversas rencillas que en pronta ocasión le obligaron a enrolarse en el ejército por prevenirse de malas estocadas.
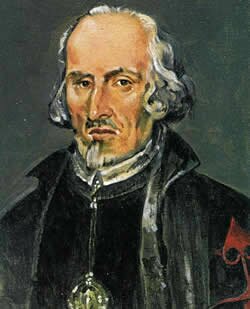
Tenido en fama de gran espadachín –constan varios duelos singulares de los que salió vencedor– participó en diferentes fases de la guerra de los 30 años, entre otras en la inmortal rendición de Breda. En sucesivos reenganches al ejército, la mayoría causados por su ligereza tirando de acero, se distinguió como soldado en el sitio de Fuenterrabía (1638) y en la guerra de Cataluña (1640).
Su muerte marca el fin del Siglo de Oro en lo literario, en lo militar, a tales alturas, andábamos también de honrosa retirada. El autor de La vida es sueño es la nítida prueba de que hasta la última gota derramada de los Tercios de Flandes era sangre superdotada.
Aquí la necesidad
no es infamia; y si es honrado,
pobre y desnudo un soldado
tiene mejor cualidad
que el más galán y lucido;
porque aquí a lo que sospecho
no adorna el vestido el pecho
que el pecho adorna al vestido.
Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616)
Apodado el Manco de Lepanto, toda su vida quedó sacudida por dicha batalla. En ella perdió la movilidad de un brazo, en ella se colmó de gloria, por ella fue capturado cuando regresaba a la península y en ese largo cautiverio escribió la más alta ocasión que los tiempos podrán leer: “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”.
Hijo de un hidalgo arruinado, como hombre de su tiempo, buscó fama y dinero en la vida soldadesca. Destinado en el eterno Flandes, el Tercio del capitán Lope de Figueroa del que formaba parte –el mismo al que sirvió mucho después Lope de Vega– fue reclamado a tomar parte en la llamada Santa Liga que se proponía presentar duelo al turco.
La actuación de los tercios embarcados es bien conocida. A grandes rasgos sostuvieron la victoria, en detallado: la compañía de Cervantes, que armaba la galera la Marquesa, soportó uno de los ataques de mayor crudeza. Cuando la batalla parecía sentenciada, Uluch Ali, tras dejar a atrás a Andrea Doria, buscó llevarse en su retirada a todo bajel que encontró de costado: la galera donde iba el escritor fue una de las que peor parte se llevó. La Marquesa fue víctima de una sangría de la cual solo Cervantes y unos pocos pudieron salir con vida. El joven escritor de Alcalá de Henares se encontraba con fiebre en la bodega del barco cuando fue informado de que el combate amenazaba con engullirlos.
"Señores - ¿qué se diría de Miguel de Cervantes cuando hasta hoy he servido a Su Majestad en todas las ocasiones de guerra que se han ofrecido? Y así no haré menos en esta jornada, enfermo y con calentura", bramó el escritor de solo veintiún años que, pese a las protestas de su superior Francisco San Pedro, fue puesto a cargo de 12 soldados junto a los cuales situó su vida en liza. Cervantes fue herido por dos veces en el pecho y por una en el brazo. Aunque no fue necesario amputación, el escritor perdió la movilidad de la mano izquierdo “para gloria de la diestra”.

Tan osada actuación no pasó desapercibida para el almirante capitán, don Juan de Austria, que le dedicó una elogiosa carta que, por seguro, le hubiera garantizado patente de capitán en la corte de Felipe II –para obtener una compañía de soldados era necesario el consentimiento real–. Sin embargo, la galera en la que regresaba fue embestida por piratas berberiscos cerca de la costa catalana. El escritor –en posesión de la elogiosa carta– fue tomado por un noble hidalgo, y, en consecuencia, por un cautivo de enorme valor.
A pesar de protagonizar varias fugas –cuyo relato no sería ni mucho menos tediosa película– lo cierto es que el elevado precio de su cabeza condenó a Cervantes a pasarse media vida encarcelado. Una vez liberado también pasó varias veces por prisión en España. En una ocasión por requisar grano perteneciente a la Iglesia para abastecer a la Armada Invencible.
Si por desgracia no alcanza un lugar más notorio de esta lista, no es por falta de espíritu, sino de tiempo. Como hombre libre se mostró elevado en la batalla, y como cautivo escribió más holgado de lo que alcanzó nunca ningún mortal.
Francisco de Aldana (1537-1575)
Al igual que ocurre con Garcilaso de la Vega, se trata de un poeta que consagró su vida en la misma intensidad a su carrera militar y a su carrera literaria. Poeta del renacimiento –introductor de las tendencias italianas en España– conquistó tanta consideración como para que años después Cervantes le apodara el “divino”.
Sobrino de Bernardo de Aldana –maestre de campo de inabarcables hazañas– desde joven desarrolló una incansable labor militar: actuación sobresaliente como capitán en la batalla de San Quintín de 1557; herido de mosquetazo en el sitio de la ciudad de Alkmaar –guerra de Flandes–; y, finalmente, caído en combate en la batalla de Alcanzarquivir, en 1575, donde ejercía de máximo responsable de la infantería española allí destinada –desastrosa campaña en la que también perdió la vida el rey Sebastián de Portugal, artífice de la demente idea de conquistar la parte oriental y más feroz de Marruecos–.
El Gran Duque de Alba fue mecenas, protector, superior y amigo de Francisco de Aldana, lo cual aparte de garantizarle una franca vía de financiación, le aseguró una trayectoria militar de una gravedad al alcance de solo unos pocos hombres de su época.
Tenga lugar el Capitán Aldana
entre tantos científicos señores,
que bien merece aquí tales loores
tal pluma y tal espada castellana.
(Poema de Lope de Vega dedicado a Aldana)
Para demostrar cual era la calidad de su compromiso como guerrero se podrían enumerar las decenas de batallas en las que se contó con su acero. No obstante, la mayor prueba de su fidelidad quedó retratada cuando ésta le arrastró a la muerte en Marruecos. Aldana falleció en una batalla de la que desde el principio su instinto de viejo soldado le hizo desconfiar. Felipe II, ante los reclamos de su sobrino Sebastián I, destinó a Aldana y a 250 hombres para la empresa. La falta de recursos y de disciplina hacían vislumbrar la fatalidad y, para más desdicha, cuando Francisco de Aldana fue reclamado para esta campaña ya se encontraba retirado de la vida militar: “El hábito de mi soldadesca ya se rompió y me será fuerza procurar otro de más seguridad.”
Garcilaso de la Vega (1498-1536)
Si Calderón marcó el final, Garcilaso es el génesis. Su primer contacto con la milicia fué como miembro de la guardia regia de Carlos V, con el cual combatió en la Guerra de los Comuneros, donde fue herido. Por ese tiempo, su integridad personal volvió a verse comprometida en la expedición de socorro a la isla de Rodas en 1522.
Asimismo –como Francisco Aldana–, Garcilaso también gozó de la amistad del Gran Duque de Alba –lo que habla muy bien del gusto del noble castellano para elegir amigos– al que acompañó en sus no pocas campañas. De su estancia en Italia –sobre todo en Nápoles y Florencia–, además de otras tantas cicatrices, le fue servida la oportunidad de empaparse del estilo renacentista que modularía su obra poética.
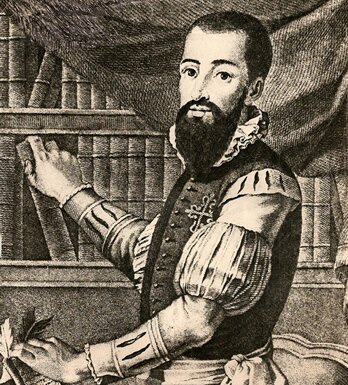
Las guerras italianas de 1530, la expedición a Túnez de 1535, el asedio de La Goleta –donde también fue herido de gravedad– figuran en el curriculum vitae del poeta, cuya compañía –como ya he mencionado– se disputaban gente de la estima de Carlos V o el duque de Alba. Precisamente cuando el Emperador se enfureció con Garcilaso por participar como testigo en la boda de un comunero familiar suyo, la Casa de Alba, previniendo males mayores, incluyó al poeta en la célebre expedición para levantar el asedio turco a Viena en 1529, comandada por Fernando Álvarez de Toledo.
Malherido de gravedad en tres ocasiones, el poeta –que alcanzó a ser maestre de campo– parecía empeñado en quedar enterrado en el destino que, como soldado, había escarbado en torno así. La tercera guerra italiana de Carlos V (1536), sirvió el funesto destino. Garcilaso de Vega, que encabezaba un resuelto asalto a una fortaleza francesa, extravió su vida en un desmesurado alarde de valentía.
Pensaran algunos que vaya desperdicio de valor y de talento, ante lo que el poeta podría protestar con uno de sus sonetos sobre el amor:
Yo acabaré, que me entregué sin arte
a quien sabrá perderme y acabarme,
si quisiere, y aun sabrá querello:
Que pues mi voluntad puede matarme,
la suya, que no es tanto de mi parte,
pudiendo, ¿qué hará sino hacello?
Hombre de su tiempo, a Garcilaso de la Vega disuadirle para entregarse a una vida menos expuesta costaría tanto como rebajarle la abrasante intensidad con la que entendía lo que era amar, lo que era escribir, lo que era luchar, y por supuesto, lo que era morir.
Fuentes:
- La Guerra del turco, Fernando Martínez Laínez, Editorial EDAF (2010)
-Wikipedia (para biografías de Francisco de Quevedo y Garcilaso de la Vega)
- Articulo la batalla de Lepanto http://www.revistanaval.com/armada/batallas/lepanto.htm
-Artículo sobre Francisco Aldana
http://www.escritoresdeextremadura.com/escritoresdeextremadura/documento/art045.htm
-Foto: http://imagenesqueyoveo.blogspot.com.es/2013/10/tras-las-huellas-de-los-escritores-del.html
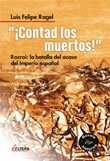
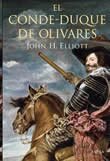
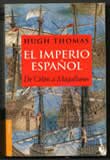

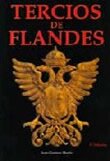
Si quieres colaborar con nosotros ponte en contacto aquí. Cualquier aportación es bienvenida.