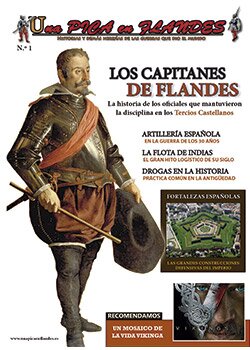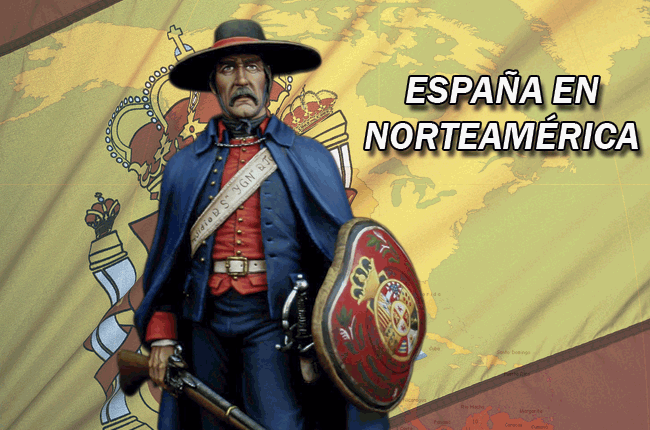IMPERIO ESPAÑOL
Así era el ideario imperial de Carlos V
No es que el rey abrazara la herencia hispánica, influyendo así en su toma de decisiones, sino que se tuvo que adaptar a la realidad del imperio. El oro de América y los ejércitos de la Monarquía Católica fueron puestos a su servicio en una proporción mayor a las aportaciones de los vastos territorios del imperio

Las primeras clasificaciones de la idea imperial de Carlos V se produjeron durante los años treinta del pasado siglo. Karl Brandi y Rassow afirmaron, en una conferencia en 1937, que el creador de la idea imperial de Carlos V fue el canciller Mercurino Gattinara, partidario de una gran Monarquía Universal que reuniese a toda la cristiandad bajo un mismo pastor. Menéndez Pidal, por contra, se opuso a la tesis de los dos historiadores alemanes, adjudicando a Alfonso de Valdés, Pedro Ruiz de la Mota y Antonio de Guevara, consejeros castellanos de Carlos V, el papel de inspiradores de la idea imperial. Para Menéndez Pidal, las raíces españolas se resumían bajo la idea «paz entre cristianos, guerra contra infieles». De esta teoría de las raíces hispanas, también cabe destacar dos autores más, Antonio Ballesteros, con su idea de un dominio universal con tradición católica, que provendría de Fernando el Católico, y por contra, Carlos Clavería, afirmará que esta idea proviene de su formación flamenco-borgoñona.
Sin embargo, parece que en la historiografía clásica se ha apartado de la idea imperial a su máximo protagonista, es decir, al propio emperador y la época en la desarrolló su ideario. En esa línea, ha sido decisivo el trabajo de Fernández Álvarez. Para este historiador, el emperador no fue un «hombre de paja» que se limitó a seguir las pautas de sus preceptores y consejeros. Si bien es cierto que gran parte de su política fue resultado de las enseñanzas de Adriano de Utrecht (1459-1523) y los consejos de Gattinara, el emperador tuvo mucho que decir a la hora de configurar el ideario imperial. Por ejemplo, tenemos constancia de que Gattinara, o incluso el propio hermano del emperador, el archiduque Fernando, azuzaron al emperador para conquistar Francia tras Pavía (1525), algo que Carlos V nunca llegó a aceptar, ya que el emperador usará las armas dentro de la cristiandad para detener una amenaza, pero nunca con ánimo de conquista.
No se debe pensar en el ideario imperial carolino como algo inmóvil, ciertamente se tuvo que ir adaptando a los problemas que fueron surgiéndole al emperador. Esta idea de adaptación parece estar aceptada por un gran número de historiadores, si bien hay que tener en cuenta diversos matices que veremos a continuación.
Desarrollo del ideario imperial carolino
La idea imperial que se forjó en la mente de Carlos V, al no tener un carácter inmóvil, debe plantearse desde el contexto en el que se desarrolla. La tesis de Menéndez Pidal y Ballesteros sobre la influencia de Fernando el Católico en el ideario carolino no se sostiene, ya que resultaría absurdo que en 1519 un príncipe borgoñón aceptase los ideales de un reino del cual ni siquiera dominaba su lengua. Autores como Wim Blockmans o Pierre Chaunu coinciden en afirmar que en la primera etapa del reinado de Carlos V (hasta 1530), la mentalidad del emperador está claramente determinada por el legado borgoñón. El conflicto con Francia, por ejemplo, hunde sus raíces en la política exterior de los Reyes Católicos y la pugna por Italia, y sin embargo esto no sería el precedente inmediato de la Pugna Habsburgo-Valois. Algo en lo que se debe insistir a lo largo de dicho conflicto es la rivalidad existente entre Francisco I de Francia y Carlos V, una rivalidad a nivel personal; y es precisamente en esa rivalidad en la que juega un importante papel Borgoña, principal objetivo de anexión de Carlos V hasta la Paz de las Damas (1529). Por supuesto, las razones de Estado también tuvieron su papel, al fin y al cabo, Francia había invadido Navarra y el Milanesado en 1521, y será en Italia donde ambos monarcas se enfrentarán, pero teniendo en cuenta que apenas había tenido contacto con Castilla ni con Italia, parece más apropiada la figura de Carlos V como príncipe borgoñón la verdadera detonante del conflicto.

A partir de 1530, y hasta 1544, se observa un cambio de rumbo en la política imperial del emperador, la denominada fase mediterránea. Tal cambio estuvo motivado por diversos factores. Por un lado, el matrimonio con Isabel de Portugal en 1526. Tras la revuelta de los comuneros, habían quedado clara dos cuestiones: que España no podría ser gobernada desde el exterior y que Castilla no estaba dispuesta a seguir una política exterior que no incluyese su cruzada contra el turco. El matrimonio con Isabel de Portugal, herencia de la lógica de acercamiento seguida por los Reyes Católicos entre España y Portugal, largamente solicitado por las Cortes Castellanas, significó una reconciliación con sus súbditos castellanos, a la vez que el emperador se aseguraba la presencia de una figura real que, en las reiteradas ausencias de Carlos V, pudiese gobernar en calidad de regente. Por otro lado, el emperador había firmado la Paz con Francia y con los protestantes, paz de las Damas de 1529 y paz de Nüremberg de 1532, respectivamente, centrándose en aquellos conflictos que las Cortes castellanas llevaban pidiendo desde el principio de su reinado, esto es, el enfrentamiento contra el turco en el escenario del mediterráneo occidental.
Pronto se demostró que Solimán I había acertado con la elección de Barbarroja como almirante de la flota otomana, afamado corsario que instigó las rutas comerciales del mediterráneo occidental, llegando a conquistar Túnez, vasallo de la Monarquía Católica desde Fernando. El emperador partió a su conquista, cosa que consiguió. Esto, unido al fin de una serie de nuevas hostilidades con Francia, permitió a Carlos V emprender una nueva cruzada, esta vez, contra los musulmanes del norte de África, con el objetivo de conquistar Argel. El fracaso de esta empresa y el reinicio de las hostilidades con Francia, cerrarían esta segunda fase de su política imperial, también denominada hispánica.
Los imperios de Carlos V
Como ya vimos anteriormente, se aboga por la participación del emperador en la confección del ideario imperial y a la vez en la evolución de dicha mentalidad en cuanto a las circunstancias que se le fueron planteando, incluso parece implícito en algunos autores como Belenguer o Fernández Álvarez, que el ideario imperial se irá configurando en tanto en cuanto Carlos V abandone su herencia borgoñona y abrace la hispana. Sin embargo, para comprender esas circunstancias que irán transformando la mentalidad del emperador, hay que comprender los distintos «imperios» que gobierna, las especificidades de cada uno y cómo a través de esa diferenciación entre imperios salen a la luz los distintos problemas interpretativos a los que nos hemos estado refiriendo, pues la mayoría de ellos provienen de interpretaciones en distintos ámbitos.
El primer imperio al que cabe referirnos es el alemán. El título de emperador significaba, a comienzos de la Edad Moderna, ser la cabeza visible del fragmentado Sacro Imperio. El título no sólo conllevaba un poder, bastante limitado como veremos ahora, sino también una autoridad, mermada respecto al pasado, «potestas y auctoritas» que el emperador trató deliberadamente de revitalizar. El emperador, dentro del Sacro Imperio, representa el elemento aglutinante, pese a que su poder efectivo es muy reducido, tanto en materia de política interna y externa, tanto porque debe consultar a la Dieta, organismo convocado por el mismo y que aglutina tres cuerpos -príncipes electores, príncipes eclesiásticos o laicos y ciudades libres, como porque no dispone de un ejército o de un cuerpo de funcionarios bajo su mando directo. Cualquier tipo de proyecto centralizador, como ya apuntase su abuelo Maximiliano I, provocaría una gran resistencia en los príncipes alemanes, que actuarían bajo la defensa de las «libertades germánicas». Emilia Salvador interpreta esta «debilidad» del emperador en el Sacro Imperio como la verdadera causante de la desatención del imperio alemán, muy temprana con la delegación de los asuntos imperiales en su hermano Fernando.
Precisamente, será la escisión de la cristiandad en el Sacro Imperio la que dará al traste con el ideario imperial carolino. Sin embargo, la dignidad imperial también conlleva una «auctoritas», una autoridad de prestigio que Carlos V sabrá aprovechar, ya no sólo en Borgoña o Italia, sino en toda la cristiandad. Si bien es cierto que durante la Edad Media el pontificado tuvo mucho más que decir en la cristiandad que el emperador, con la recuperación del Derecho Romano, los emperadores tuvieron armas con las que imponerse al pontificado, línea que siguió Carlos V –como veremos más adelante–. La autoridad de prestigio tuvo además un papel significativo en la configuración del imperio, pues cada territorio de Carlos V tenía una especificidad en cuanto al funcionamiento interno de cada uno, especificidad que el emperador tuvo que respetar; el hecho de que hagamos una diferenciación entre los «imperios» de Carlos V ya nos da una idea de hasta qué punto cada territorio era distinto de los demás. Y es en ese marco heterogéneo donde el emperador encontró muy útil ese prestigio que rebasa el Sacro Imperio y alcanzaba a toda la cristiandad.

El segundo imperio que vamos a analizar es el hispánico. La Monarquía Hispánica fue fundada por la unión de Castilla y Aragón bajo los Reyes Católicos, y como tal, Carlos V –en este caso I de España– heredó una confederación de reinos, cada uno con sus propias instituciones, leyes y títulos. Así, Carlos de Gante sería Rey de Castilla, conde de Barcelona y señor de Vizcaya –en otros–. España es una Monarquía compuesta, no un imperio, de hecho, carece de tal categoría jurídica. Por tanto, no es de extrañar que en su herencia hispánica, Carlos I reúna las distintas tradiciones diplomáticas presentes en la península. Para el caso de la pugna habsburgo-valois, es interesante analizar la tradición diplomática aragonesa. El emperador tuvo que comportarse como heredero de Fernando el Católico en la medida en que la política imperial se desarrollase en el mediterráneo occidental. Las guerras de Italia con Francia, y de hecho, cualquier conflicto que involucrase al emperador y al rey francés, invocaron la diplomática aragonesa.
En cuanto a Castilla, esta llegó a asumir –a su pesar– el papel rector dentro del imperio carolino. El oro y la plata de América y los recursos y ejércitos de la Monarquía Católica fueron puestos al servicio del imperio carolino en una proporción mayor a las aportaciones de los vastos territorios del imperio. De esta manera, Castilla se verá envuelta en conflictos ajenos a ella, como atestiguaron distintas personalidades como Juan Tavera (1472-1545) se quejarán de arrastrar a Castilla a conflictos europeos por la política exterior aragonesa. Si Alemania había otorgado a Carlos una potestas y una auctoritas extensiva al resto de sus territorios, Castilla le otorgaba los medios para defender el inmenso legado del césar. El poder efectivo del césar en los territorios españoles fue dispar, como no podía ser de otra forma, al mantener en todos ellos sus propias peculiaridades.
El tercer imperio lo compondrían todos aquellos territorios carolinos que se integran al imperio alemán e hispano. De forma similar a la Monarquía Hispánica, los territorios carolinos se organizaron en una suerte de «asociación entre iguales», aunque en mayor grado de amplitud y complejidad. En cada territorio se comprometió a respetar la organización vigente y a garantizar sus objetivos, llevando a veces a contradicciones dada la heterogeneidad de territorios y al choque de intereses. Es interesante, en este marco tan heterogéneo, la cuantificación que ha realizado Salvador Esteban sobre los viajes y el sistema de regencias –el cual se basó en otorgar el dominio de sus territorios a sus propios familiares– del emperador por sus distintos dominios.
Para ella, respondería a la necesidad de que los territorios se sintiesen gobernados por un monarca próximo, más que por darles una solución a sus problemas. Belenguer, sin embargo, opina que el sistema de regencias por el que optó el emperador, nació de la necesidad de conjugar una estructura como el Imperio con los crecientes Estados, en un contexto jurídico en el que Gattinara había recomendado la creación de un súper Consejo de Estado que aglutinase todo el imperio carolino, optando Carlos por las regencias. Como sea, el gobierno efectivo de los territorios carolinos cayó en manos de los familiares del emperador. Así, en Castilla gobernaría Isabel de Portugal en ausencia de su marido, en los Países Bajos su tía por vía paterna Margarita de Austria, en Alemania su hermano Fernando, en Hungría su hermana María, etc. No cabe duda que la autonomía de los territorios junto con la presencia indirecta del emperador fueron las claves para mantener el conglomerado imperial.
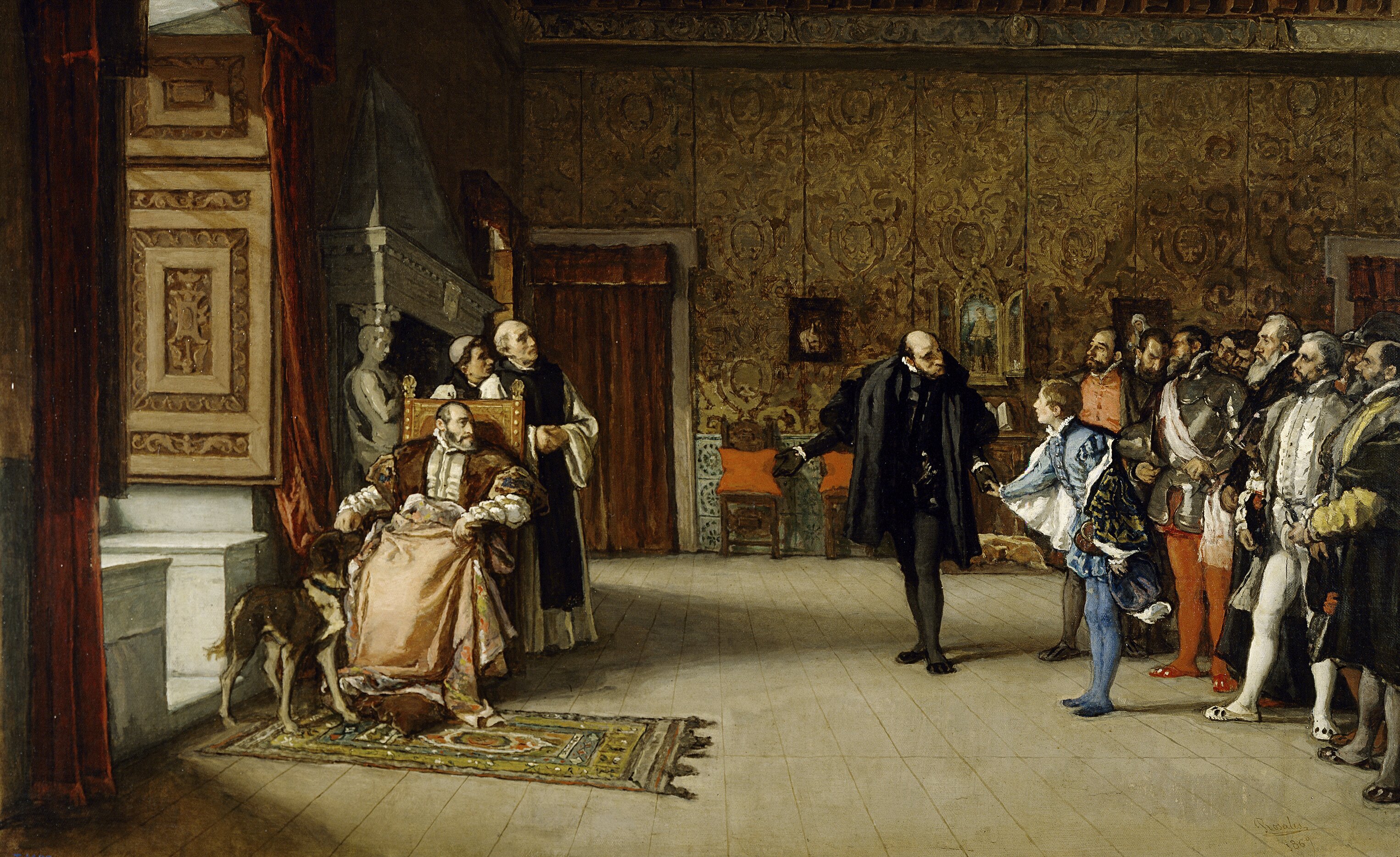
El cuarto y último imperio al que nos vamos a referir es el Imperio Universal de la Cristiandad. A diferencia de los anteriores, éste escapa al dominio directo del emperador, ya que el imperio universal aglutina todos los Estados del occidente cristiano. En la mente del emperador, este imperio tenía dos consideraciones: por un lado, la paz entre todos ellos, lo que permitía la unión entre ellos para hacer frente al infiel; por otro lado, el emperador se guardaba para sí el liderazgo de toda la cristiandad en tan altiva misión. El ideal de cruzada había traspasado las postrimerías de la Edad Media, calando en toda la cristiandad. Carlos V recibe este legado en su más puro sentido histórico: liberar los Santos Lugares de la opresión del otro emperador, el turco Solimán el Magnífico. La caída de Belgrado en 1521 alarmaba a toda Europa, el turco llamaba al umbral de la cristiandad. No cabe duda que el emperador deseaba salir al encuentro del infiel, como demuestra el Sitio de Viena de 1529. Pero el emperador debía ajustarse a la realidad: la cristiandad estaba dividida, y no podría liderarla en ese estado. A la multitud de territorios cristianos se debe incluir además el pontificado.
Por este motivo, Carlos V nunca amplió territorios a costa de la cristiandad, sino que se limitó a mantener lo heredado y a defenderlo. No ampliar sino conservar, para mantener la paz en la cristiandad, aunque ello no impidió al emperador reclamar Borgoña, perdida por sus antepasados, para sí.
Conclusiones
Carlos V heredó un imperio tan vasto como heterogéneo. A las diferencias jurídicas de cada territorio se suman también los intereses económicos de cada territorio, dificultando la práctica de una política uniforme que no enfrentase a los diferentes Estados entre sí, y, más adelante, diferencias religiosas. Por tanto, la mentalidad del emperador no se debe estudiar como algo inmóvil. El emperador tuvo que adaptarse a esa realidad y a los diferentes acontecimientos históricos que se le fueron planteando. El debate historiográfico en este punto se ha centrado en definir cuantitativamente hasta qué punto Carlos V se sentía español, como atestiguan los numerosos estudios derivados de la tesis de Menéndez Pidal, y cómo ello influyó en su práctica política. Actualmente, sin embargo, la historiografía ha rechazado esa posibilidad. Es cierto que el emperador llegó a «simpatizar» con la causa española, y de hecho, el retiro en Yuste, un remoto monasterio en lo que hoy día es Extremadura, cuando el emperador pude, literalmente, escoger cualquier monasterio de Europa, es un buen indicador de hasta qué punto el emperador se sentía español.
Y sin embargo, un dato curioso de su estancia en Yuste es que el único título al que no renunció durante los últimos compases de su vida fue, precisamente, al de Duque de Borgoña. Por tanto, no se trata de que Carlos V abrazara la herencia hispánica, influyendo así en su toma de decisiones, sino que el emperador se tuvo que adaptar a la realidad del imperio. Incluso algunos historiadores, como el célebre Giuseppe Galasso, no han dudado de adjudicarle al emperador un carácter puramente humanista precisamente por esa praxis política, algo así como el primer emperador moderno, algo que a día de hoy parece disparatado, sobre todo habida cuenta de la mentalidad medieval que demuestra el emperador en la primera etapa de su reinado, pero que abre una nueva e interesante línea de investigación.
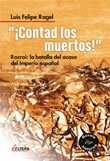
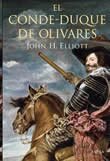
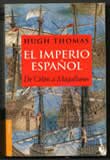

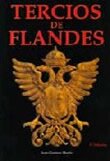
Si quieres colaborar con nosotros ponte en contacto aquí. Cualquier aportación es bienvenida.